La roja sangre del monte, allá adentro de los obrajes, es savia derramada de algarrobos seculares.
Que se mezcla con los soles degollados del ocaso, notarios inmutables del azogue filo de los hachazos.
Desolación de los montes, madera de sangre y de sal allá en los rudos obrajes oliendo a medio jornal.
Allá donde el filo de las hachas ardientes quebrarán el vuelo de su rumbo vertical.
Doliente tajo de sangre, llanto verde y forestal, osario de los silencios, tierra de greda inicial, donde soñaba en otrora su verde el algarrobal.
Allá donde la savia derramada se mezcla con el acedo sudor de los hacheros. Gestos oscos, arrugadas sus frentes y el grito más antiguo, trepando sus gargantas, grito tan antiguo, que la misma memoria. Enrojecido grito geografía del dolor que ya no cabe en los huesos irredentos carcomidos por la injusticia. Ese grito ángel oscuro
en la pluralidad del monte derrumbado, síntesis tremenda de la desolación.Luis Casca Olivera©
Archivo de la categoría: Gabriel García Márquez
"Allá en los obrajes", Luis Casca Olivera
"Duda", Meira Delmar
«Nada es para siempre»
Decían.
Y yo quise creerlo.
Un día
pensé entonces
se borrará aquel nombre
de mi frente,
como si hubiera sido escrito
sobre la piel del agua.Y comenzó a pasar el tiempo.
Se llevaba la vida,
los ecos de la fiesta,
las hojas del otoño,
en el pausado oleaje
de los años.«Nada es para siempre»,
digo todavía.Mas ahora
sé muy bien por qué
ya no lo creo.Meira Delmar
“El otro Juan Rulfo”, por Oscar Brando
 Cuenta Antonio Alatorre que cuando fundó la revista Pan (Guadalajara. No. 1. junio de 1945) junto a Juan José Arreola, se encargó de alcanzarle un ejemplar a Juan Rulfo. Este no formaba parte del circulo de escritores que se nucleaba en torno a la revista. Más bien, según la impresión de Alatorre, pertenecía al grupo de la revista América, que tenía, por lo menos para Rulfo, a Efrén Hernández como figura aglutinante.
Cuenta Antonio Alatorre que cuando fundó la revista Pan (Guadalajara. No. 1. junio de 1945) junto a Juan José Arreola, se encargó de alcanzarle un ejemplar a Juan Rulfo. Este no formaba parte del circulo de escritores que se nucleaba en torno a la revista. Más bien, según la impresión de Alatorre, pertenecía al grupo de la revista América, que tenía, por lo menos para Rulfo, a Efrén Hernández como figura aglutinante.
Alatorre dice que como contrapartida a la lectura de ese primer número Rulfo les dio un cuento para publicar. Confiesa que ni él ni Arreola estaban enterados de que Rulfo escribía. Agrega además, al amparo de los años pasados y las famas adquiridas, que Arreola y él no consideraban que Rulfo estuviese a su altura en preocupaciones literarias. Admitían que en un estante de la pieza prolija que habitaba Rulfo (¡hasta tenía un pasadiscos, artefacto inalcanzable para ellos dos!) se ordenaban algunas novelas de autores que no eran habituales en los círculos intelectuales de Guadalajara. Pero consideraban a Rulfo apartado de las lecturas entusiastas, desordenadas de poesía contemporánea que sí practicaban (y ejercían) Arreola y Alatorre.
El cuento que Rulfo entregó para ser publicado en Pan apareció en el número dos de la revista, en julio de 1945, como portada de la misma: se llamaba "Nos han dado la tierra". Este cuento, que volvió a aparecer en la revista América el 31 de agosto del mismo año, abre la serie de anticipos del futuro volumen El llano en llamas. La relación con Pan tuvo una instancia más. Rulfo les había acercado para publicar otro cuento, "Macario". Como Arreola viajaba a Francia, Alatorre pidió a Rulfo que lo acompañara como codirector de la revista: en su modalidad parca, no dijo que no y en el número 6, de noviembre de 1945, apareció "Macario" y Juan Rulfo figuró por única vez, junto a Antonio Alatorre, como responsable de la publicación.
PREHISTORIA
Que Arreola y Alatorre no supieran que Rulfo escribía puede ser cargado a la cuenta del descuido de ambos, pero sobre todo, debe ser atribuido a la forma reticente, silenciosa con la que Rulfo se presentó en el panorama de las letras mexicanas desde el principio. Porque, como lo reconoce el propio Alatorre en el testimonio citado, ellos, que estaban alertas a las novedades literarias, se enteraron entonces de que Rulfo no sólo escribía sino que ya había publicado un relato. Era este el titulado "La vida no es muy seria en sus cosas", un cuento extraño que algunos fechan con toda exactitud como publicado en América No. 40. el 30 de Junio de 1945; y otros, con absoluta imprecisión remontan a 1942.
Este cuento tiene poco que ver con el Rulfo que el lector de El llano en llamas reconoce: quizá por ese motivo Rulfo no lo incluyó en ese libro y el cuento tuvo que esperar hasta ser recogido en la Obra completa que reunió Jorge Ruffinelli en 1977 para la editorial Ayacucho de Caracas. "La vida no es muy seria en sus cosas" trata de una mujer embarazada de ocho meses que teme que su hijo se muera. El temor está provocado por dos fantasmas: un hijo mayor que murió y su marido, también muerto, todos portadores del mismo nombre: Crispín.
El cuento hace mención a sentimientos y sensaciones del no nacido y plantea, a través de la mujer, una especie rara de continuidad y diálogo entre ese mundo por venir y el de los muertos. La cierta claridad con que las líneas anteriores resumen el relato surge forzando oscuridades, elipsis, la fuerte carga subjetiva de la narración y el final misterioso, difícil de definir. La mujer va a salir para visitar el cementerio, no sin antes avisarle a su futuro hijo; pero "un viento frío, agachado al suelo" la obliga a regresar por un abrigo. Tiene que trepar al ropero y cuando se baja "bajó muy hondo" dice el cuento. Y concluye: "Algo la empujaba. Debajo de ella, el suelo estaba muy lejos, sin alcance…". Los lectores de Rulfo no encuentran aquí los paisajes y personajes rurales que habitan los cuentos de El llano en llamas. Podrá conformarles la obsesión por la muerte que amenaza, cierto animismo de la naturaleza o un fluir narrativo que impregna de subjetividad hasta los datos más exteriores.
No es raro que se vinculen estas primeras experiencias narrativas de Rulfo a la lección de quien fuera su compañero de trabajo y mentor literario: Efrén Hernández (1903-1958). Esta figura singular, que según C. Domínguez practicó la literatura en extrema soledad, naufragó entre los vozarrones de la novela de la revolución y la línea más previsiblemente innovadora del grupo y la revista Los Contemporáneos, a los que no fue del todo ajeno. Así y todo en las letras mexicanas suele ser apreciado como el cuentista más personal del siglo XX. Efrén Hernández cultivó una prosa poética que no abandonó, sin embargo, un decisivo talante narrativo. Xavier Villaurrutia, Alí Chumacero, Octavio Paz v otros reconocieron la importancia de ese mundo menudo, interior, divagador, que no olvidó del todo la modalidad cronística a la manera de Azorín.
No es fácil observar esas características en los cuentos de Rulfo. Sí es posible denunciar la impronta lírica, que pudo originarse en el contacto con Hernández; pero, sin duda, los cuentos de Rulfo se cargaron de otras preocupaciones. Rulfo insistió en numerosas ocasiones que fue Efrén Hernández el que lo leyó primero y lo alentó a seguir escribiendo: también el que lo puso en el camino de la publicación.
Botella al mar para el Dios de las palabras, por Gabriel García Márquez
Intervención de Gabriel García Márquez en el Congreso de Zacatecas, abril de 1997
A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡Cuidado!
El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿Ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los Mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras.
Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad; habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global.
La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico. No por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola, y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: ¨Parece un faro¨. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso?
Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los qués endémicos, el dequeísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas: váyamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?
Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al dios de las palabras.
A no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años.




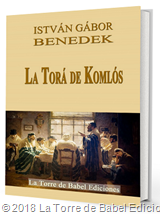

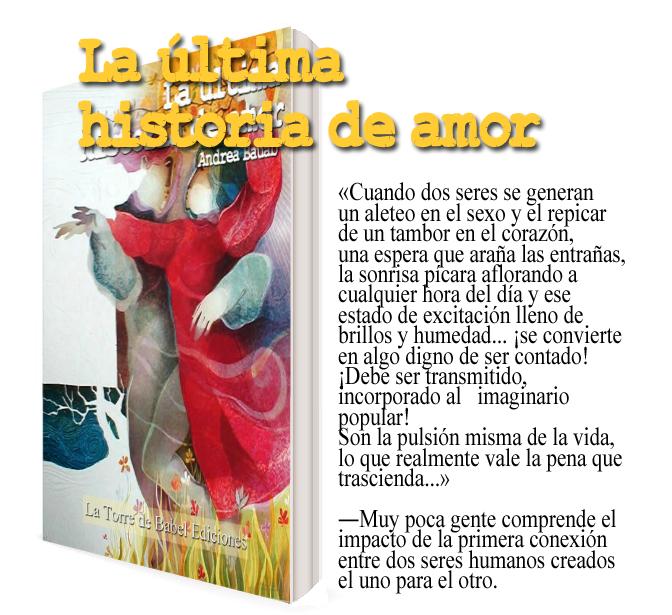


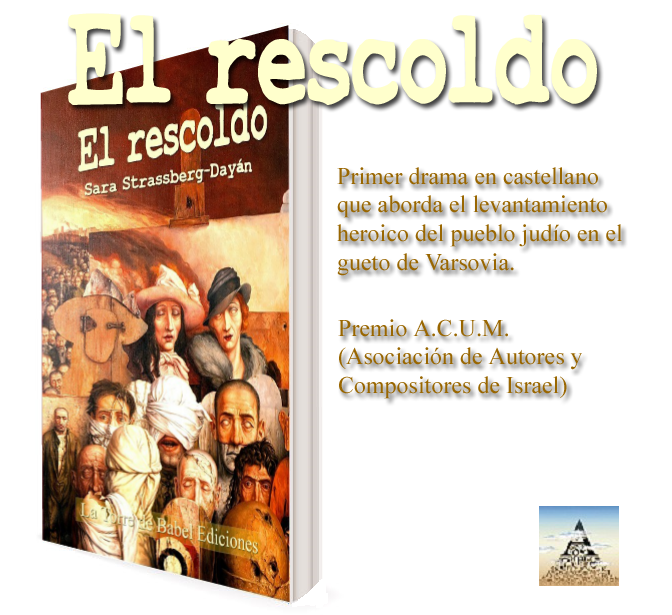


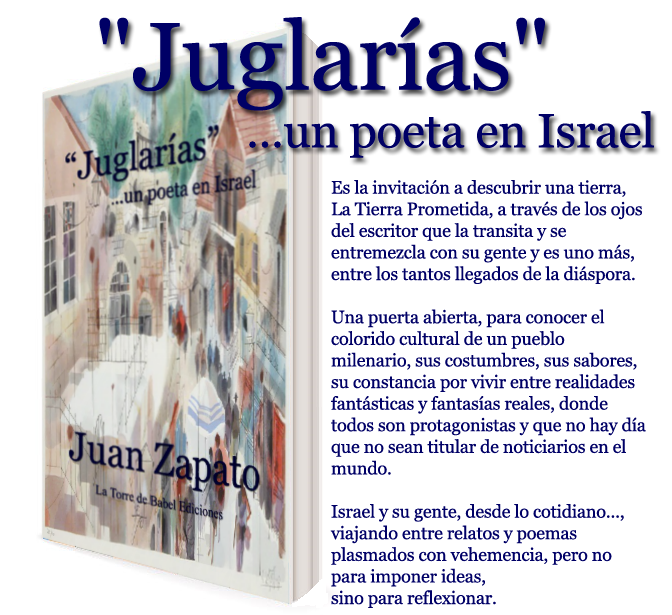


 «IBSN: Internet Blog Serial Number 19-57-05-9999»
«IBSN: Internet Blog Serial Number 19-57-05-9999»